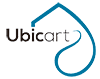DE CUANDO JUGÁBAMOS A LAS CASITAS
Me paseo por el piso que había sido mi casa, mi hogar, mi refugio… de niña y de ya mayor. ¡Aquí viví hasta que me casé a los 26 años!
¡Habíamos llegado a ser seis personas en este piso!: mis padres y mis tres hermanas… hasta habíamos tenido un perro, dos periquitos y de más pequeñas dos hámsters. Siempre me preguntaré cómo se lo hicieron mis padres para albergar cierto orden en estas cuatro paredes, en las que convivieron las alegrías con las tristezas, las ilusiones con las decepciones, los abrazos con las peleas, los besitos de la mama con los juegos del papa, la ropa de planchar con alguien viendo la tele, la mesa puesta para cenar con los deberes de inglés también ahí encima…
Ahora, que estamos a punto de entregar las llaves, se encuentra vacío, casi sin muebles; sólo con las paredes en las que todavía se ven pistas de lo vivido; papeles infantiles de pared que se descubren cuando movemos los muebles, pendientes que habíamos perdido detrás de una cajonera, recambios de las baldosas de la cocina “por si acaso se rompe alguna…” ¡Nunca se rompió!
Vacío y en silencio. Hasta se oye el eco de cuando suspiro, recordando cuando patinábamos por el pasillo o jugábamos a las casitas en medio del comedor.
Moqueta en las habitaciones, platos y vasos de Duralex en la cocina y un radiocasete en el comedor. Toda una serie de detalles que me transportan a esos años de juventud y niñez.
En mi casa nunca nos faltó de casi nada, pero siempre había cosas por arreglar y sobre todo cosas por mejorar; creo que no llegó a entrar un decorador en ella, como mucho al principio, cuando mis padres (mi madre embarazada de mi) y mis dos hermanas mayores entraron a vivir en los años setenta. Mi madre atareada con nosotras, y mi padre llevando una empresa familiar más horas de lo previsto, robaban tiempo a renovar los muebles, escoger cortinas nuevas, pintar cada x años, etc, etc, etc…
A pesar de todo, recuerdo percibir el bienestar, cuando todavía era una niña, de entrar en mi habitación y ver que simplemente se había cambiado el cubrecama de color, o la bombilla por una más potente o se había ordenado un poco más de lo habitual. Eran pequeños cambios que me hacían estar más a gusto y que me invitaban a sentarme en el suelo encima de la moqueta sin hacer nada, sólo contemplando el espacio, la luz del sol que entraba generosamente por la ventana… un poco como ahora que estoy aquí despidiéndome de lo que había sido mi habitación.
Ahora lo miro y puedo concluir que este piso está por definición “de origen”: el suelo de terrazo de piedra gorda, las puertas, las ventanas de madera, las baldosas con dibujos grandes, las instalaciones… todo por hacer. ¿Cuántas veces había soñado con hacer una buena reforma y lavarle la cara a este espacio? De hecho, puedo asegurar que mi vocación por el interiorismo surge de haber vivido entre estas cuatro paredes, de haber soñado y visualizado su reforma.
El piso es grande, un diamante en bruto, unas vistas espectaculares de toda la ciudad, como de un mirador se tratara, el parque a un lado, la iglesia en el otro, la montaña allí a lo lejos…
Hoy, que ya es el último día que podé entrar con mis propias llaves, se queda todo por hacer. El placer de verlo renovado se lo llevará el nuevo propietario, que está dispuesto a cambiar hasta la última maneta de puerta. Ya nos ha dicho que cuando esté terminada la reforma nos invitará a un café y a ver nuestra “casa” que no será, ni por asomo, la misma. Ahora tienen una “tela en blanco” para empezar a construir nuevas vivencias y nuevos recuerdos en familia.
A veces, me siento triste por no haber podido hacer estas mejoras nosotros, y por otro, me siento contenta porque ahora el espacio cambiará su energía, lavará su cara y se pondrá a disposición de los nuevos habitantes.
Por encima de todo, me reconforta pensar que, si hoy soy interiorista, es gracias a haber vivido aquí y a haber aprendido que el entorno es tan importante para las personas, y que los pequeños cambios en nuestro entorno son fuente de mayor bienestar y felicidad.